Determinantes de la estructura de la población
El principal motor del proceso de envejecimiento de la población es el descenso de la fecundidad: cuando nacen menos niños, la base de la pirámide poblacional se angosta, la edad mediana aumenta y la población envejece.
Los cambios en la mortalidad tienen efectos distintos según a qué grupos de edad beneficien. Una rápida disminución de la mortalidad infantil, como la que caracteriza al estadio temprano de toda transición demográfica, aumenta la población más joven, reduciendo la edad mediana y favorece el rejuvenecimiento de la población. En contraste, una reducción de la mortalidad concentrada en los adultos mayores (por ejemplo, al reducirse la incidencia de enfermedades cardiovasculares o degenerativas), aumenta el peso relativo de la población de edad avanzada y resulta en una sociedad más envejecida.
Finalmente, las migraciones también influyen en la estructura poblacional, aunque su impacto es más volátil. La emigración de población joven de un país, por ejemplo, acelera el envejecimiento en el origen, mientras que la inmigración joven puede rejuvenecer al destino.
La población argentina está envejeciendo
Desde principios del siglo pasado, la proporción de niños está descendiendo y la de personas mayores aumenta. El cambio demográfico que vemos en Argentina ha tenido lugar en prácticamente todos los países del mundo, ya que la modernización de las sociedades suele ser acompañada por fuertes cambios en las principales variables demográficas. Al igual que con otros indicadores económicos y sociales, desde mediados del siglo pasado Argentina se movió en la dirección esperada, aunque más lentamente que países comparables.
Desde 1869, la estructura etaria de la población argentina cambió profundamente
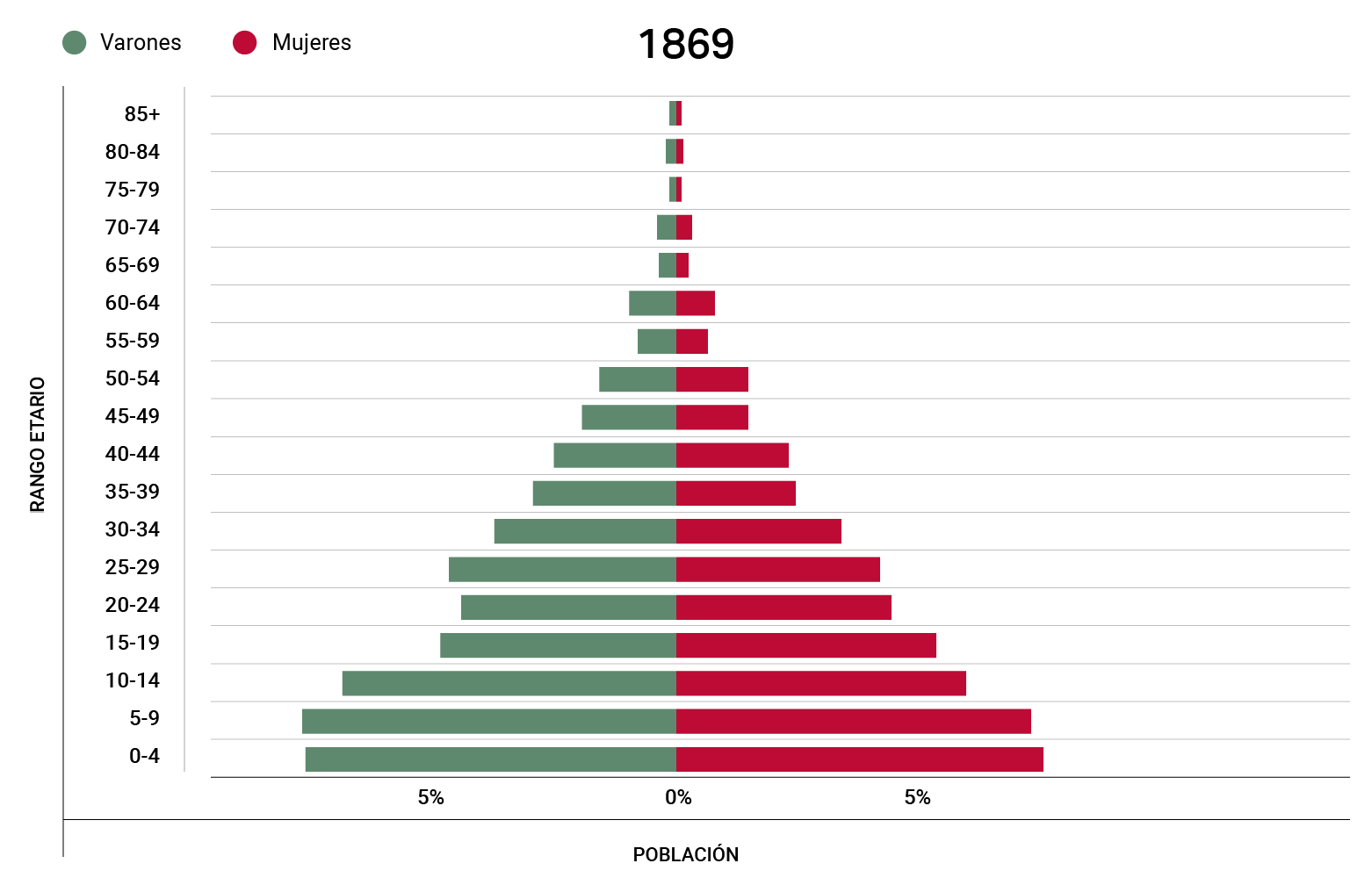
Argentina está inmersa en un proceso de envejecimiento poblacional, una transformación demográfica que es parte de una tendencia global. Este proceso se debe principalmente al cambio operado tanto en la fecundidad (el número de hijos por mujer) como en la mortalidad (la cantidad de fallecimientos). Desde inicios del siglo pasado, ambos indicadores vienen disminuyendo gradualmente.
Este proceso se denomina “transición demográfica”. Para entenderlo, pensemos en la estructura de una población como una pirámide. Tradicionalmente, en sociedades con altas tasas de natalidad y mortalidad, la base de esta pirámide (los niños) era muy ancha, estrechándose rápidamente hacia la cima (las personas mayores), lo que le daba una forma triangular. Sin embargo, a medida que la fecundidad disminuye y la esperanza de vida se prolonga, esta pirámide cambia: su base se angosta debido a menos nacimientos, y su parte superior se ensancha porque más personas alcanzan y superan edades avanzadas. Esto transforma la estructura triangular a una forma más rectangular. Argentina, que a fines del siglo XIX tenía una pirámide con una base muy extensa, hoy muestra una estructura donde el envejecimiento poblacional es claramente visible, con una distribución de edades más homogénea.
La edad mediana de la población viene aumentando en forma sostenida
La edad mediana es un indicador clave para comprender el envejecimiento poblacional. Se define como la edad que divide a la población en dos mitades exactas: una más joven y otra más mayor. Su evolución refleja si una población envejece o rejuvenece. En Argentina, la trayectoria de la edad mediana es una excelente medida del envejecimiento poblacional. En 1869, año del primer censo nacional, la edad mediana era de apenas 17 años, indicando una población muy joven. En el último siglo y medio, la edad mediana casi se duplicó y en 2025 superó los 32 años. Este incremento se debe, principalmente, a la disminución de la tasa de nacimientos y el aumento de la esperanza de vida.
El envejecimiento poblacional argentino ha sido gradual, pero con ritmos variables. En la primera mitad del siglo XX, la edad mediana aumentó casi 6 años. En los siguientes cincuenta años, el envejecimiento se ralentizó y sumó apenas 2,5 años. Como consecuencia, la transición demográfica en Argentina avanzó más lentamente que otros países comparables. Sin embargo, en lo que va del siglo XXI, el aumento de la edad mediana se aceleró y, en poco más de dos décadas, sumó más de 5 años.
Desde 1950, Argentina envejeció más lentamente que otros países
A mediados del siglo XX Argentina, junto a Uruguay, lideraba la transición demográfica en América Latina. Nuestro país tenía una estructura poblacional similar a la de muchos países europeos. A modo de ejemplo, en 1950 nuestra edad mediana era tan sólo dos años inferior a la de España y seis años superior al promedio de América Latina.
En la segunda mitad del siglo XX, el ritmo de la transición demográfica en Argentina se ralentizó, mientras otras naciones mantuvieron su trayectoria. Como consecuencia, la brecha relativa con los países más avanzados se amplío y la distancia con aquellos que comenzaron su transición más tarde se redujo. En 2025, la edad mediana en Argentina es 12,9 años menor que la de España, y la diferencia con el promedio latinoamericano es apenas mayor a 1 año. Esto indica que muchos países que estaban detrás nuestro nos alcanzaron o incluso superaron en este proceso.
El envejecimiento implica un cambio en la estructura por edades: menos niños y más personas mayores
El envejecimiento poblacional supone un cambio radical en la estructura por edades. A lo largo de los años, la composición relativa de los distintos grupos etarios ha variado de forma sostenida, redefiniendo nuestra sociedad.
Históricamente, Argentina fue una nación con una población muy joven. En 1869, al momento del primer censo, los niños y jóvenes menores de 20 años representaban casi el 54% del total. Sin embargo, para 2025, esta proporción se redujo drásticamente a menos del 30%. En contraste, mientras la proporción de jóvenes viene disminuyendo, la de personas mayores crece. Mientras que en 1869, las personas mayores de 65 años constituían apenas el 1,9% de la población, en 2025 representan el 12,4% del total.
Estos cambios son resultado directo de la caída en la fecundidad, es decir, el menor número de hijos por mujer, y en la mortalidad ya que más personas viven hasta edades avanzadas.
Hoy Argentina se encuentra en una situación favorable respecto del bono demográfico
En la actualidad, Argentina atraviesa un proceso conocido como “bono demográfico”, un período excepcionalmente favorable para el desarrollo del país. Para comprenderlo, es clave entender la tasa de dependencia demográfica: esta mide la proporción de personas en edades consideradas “dependientes” (menores de 20 años o mayores de 64) en relación con la población en edad productiva (entre 20 y 64 años). Cuanto menor es esta tasa, más sencillo resulta para la fuerza laboral generar bienes y servicios para toda la sociedad.
El bono demográfico en Argentina comenzó en los años noventa, a partir del descenso sostenido de la tasa de dependencia. Este período se caracteriza por una pirámide poblacional donde la población en edad de trabajar alcanza la mayor participación relativa al resto de la población. Este contexto demográfico, en donde la población en edad productiva es mayor que la población inactiva, brinda a Argentina condiciones óptimas para acumular capital, tanto humano como físico, y así promover un crecimiento económico sostenido.
La oportunidad es clara: con más personas en edad productiva y relativamente menos dependientes existe mayor potencial de ahorro, inversión y aumento de la producción, lo que puede traducirse en un incremento de la riqueza nacional.
¿Por qué nuestra sociedad envejece?
Los cambios demográficos se producen a través de tres mecanismos posibles: la fecundidad (que declina con la modernización de las sociedades, incluyendo la urbanización, equidad de género, educación y acceso a servicios de salud), la mortalidad (decreciente a medida que mejoran las condiciones de vida, especialmente el saneamiento y el acceso a agua potable y el mejor acceso a alimentos de calidad) y las migraciones (que varían en función de la situación económica y social de los países de salida y llegada de los migrantes). Estudiar la dinámica demográfica implica entender cómo cambian estas tres dimensiones, por qué lo hacen y qué impactos tienen.
En los últimos 10 años se aceleró fuertemente el descenso de la fecundidad
La tasa global de fecundidad (TGF) es un indicador clave para la demografía, ya que estima el promedio de hijos que una mujer tendría a lo largo de su vida. Una población necesita una TGF cercana a 2,1 hijos por mujer para mantener su estructura y tamaño constante de una generación a otra.
La fecundidad en Argentina ha seguido una trayectoria muy particular. En la segunda mitad del siglo XIX, la TGF rondaba los 7 hijos por mujer, un nivel de fecundidad “natural”, propio de sociedades sin estrategias de control de la natalidad. Durante la primera mitad del siglo XX la fecundidad tuvo un descenso rápido que se ralentizó notablemente a partir de 1950. Incluso, tuvo un repunte leve en los setenta. Como resultado, en 1990 la tasa era apenas un 4% menor que en 1950. El ritmo pausado que siguió la caída de la fecundidad en Argentina determinó un envejecimiento poblacional más lento que en otros países.
Sin embargo, a partir de 2014, el descenso de la fecundidad aceleró su ritmo notablemente. En menos de una década, la TGF disminuyó más de un 40% y para 2023 tocó el mínimo histórico de 1,36 hijos por mujer, valor cercano al de muchos países más desarrollados.
Las causas de este cambio abrupto son complejas. Es probable que estuviera impulsado por la influencia conjunta de cambios culturales y en las preferencias de las generaciones más jóvenes, junto con una mayor cobertura educativa, un mayor acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos y la distribución de nuevos métodos anticonceptivos como los implantes subdermales.
El descenso de la TGF ya era mayor al 34% en 2020, indicando que el rol de la pandemia de COVID-19 (con impacto en nacimientos desde 2021) y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo a fines de 2020 (con posible impacto desde 2022) no ha sido central en este proceso.
Desde 1950 varios países de la región alcanzaron a la Argentina y la superaron en la transición demográfica
A mediados del siglo XX, Argentina destacaba en América Latina por sus bajos niveles de fecundidad. En 1950, era el segundo país con la tasa global de fecundidad más baja, sólo por detrás de Uruguay, lo que nos posicionaba como pioneros en la transición demográfica en la región. Asimismo, nuestro nivel de fecundidad era similar al de España y otros países de ingreso medio-alto. En las décadas siguientes, esta ventaja se fue diluyendo, a medida que la caída de la fecundidad se ralentizaba en Argentina y se aceleraba en muchos países de la región. Para 2014, el cuadro regional se había invertido drásticamente: Argentina tenía un nivel de fecundidad superior al de casi todos los países de Sudamérica, con las únicas excepciones de Paraguay y Bolivia. También superaba notablemente los valores de los países de mayor desarrollo. El rezago relativo de Argentina en términos de caída de la fecundidad determinó en gran medida el ritmo más lento de su transición demográfica general.
A partir de 2014, Argentina revirtió esta trayectoria, en el contexto de la caída abrupta y sostenida de la fecundidad. En la última década, nuestro país recuperó posiciones en el ranking regional y volvió a tener un nivel de fecundidad comparable al de otros países con niveles de desarrollo similar. Este cambio abrupto alinea a Argentina con las tendencias globales de sociedades más envejecidas y de baja natalidad.
El cambio en la fecundidad de la última década no tuvo diferencias relevantes entre las provincias
El descenso drástico de la fecundidad en Argentina entre 2014 y 2023 tuvo un alcance homogéneo y significativo en todas las provincias argentinas.
La caída más pronunciada de la TGF se registró en provincias de la región sur: Tierra del Fuego (60%), Santa Cruz (56%) y Chubut (49%). Sin embargo, otras provincias también registraron descensos notables: Jujuy (49%), Buenos Aires y Mendoza (47%).
La magnitud que alcanza la caída en la fecundidad se expresa en otro dato contundente: mientras que en 2014, solo la Ciudad de Buenos Aires y La Rioja tenían tasas de fecundidad por debajo del nivel necesario para mantener la población estable en el largo plazo, para 2023 todas las provincias cayeron por debajo de ese umbral. Actualmente, ninguna provincia argentina tiene una tasa global de fecundidad superior a 1,8 hijos por mujer, lejos del nivel de reemplazo poblacional estimado en 2,1. Incluso, en 2023 Tierra del Fuego se convirtió en la primera provincia argentina en registrar una tasa global de fecundidad por debajo de 1 hijo por mujer.
La fecundidad adolescente viene cayendo rápidamente en la última década
La tasa de fecundidad adolescente, que mide los nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 10 y 19 años, es un indicador crucial de desarrollo social y acceso a derechos básicos. La mayoría de los embarazos adolescentes no son intencionales, sino el producto de dificultades en el acceso a información y servicios de salud reproductiva y anticonceptivos. Habitualmente, esta tasa disminuye a medida que los países se desarrollan.
Históricamente, Argentina tuvo una trayectoria preocupante. Entre 1950 y 2015, nuestra tasa de fecundidad adolescente aumentó un 6%, a contramano de la trayectoria de reducción que tuvo en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (37%) y en fuerte contraste con aquellos países que registraron las caídas más notables, como Perú (56%) y Chile (60%). Dada esta trayectoria divergente, Argentina pasó de ocupar el segundo lugar en el ranking regional de menor fecundidad en 1950, al puesto 35 en 2015.
Afortunadamente, esta tendencia histórica cambió drásticamente a partir de 2015. En menos de una década, la fecundidad adolescente en Argentina disminuyó un 66% y en 2023 apenas superaba los 11 hijos por cada 1.000 mujeres, un valor muy inferior al promedio regional.
A pesar de esta notable mejora, todavía queda un trecho por recorrer. Aunque Argentina mejoró su situación relativa, todavía tiene una tasa de fecundidad adolescente muy alta comparada con países desarrollados, donde ronda los 2-3 hijos por cada 1.000 mujeres.
La baja de la tasa de fecundidad adolescente no solo es un objetivo demográfico, sino fundamental para promover el desarrollo y el bienestar de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto. En este sentido, avanzar en materia de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia resulta una acción fundamental para reducir la pobreza.
La expectativa de vida aumenta en forma sostenida en Argentina desde finales del siglo XIX
La expectativa de vida al nacer es un indicador fundamental del bienestar social, ya que refleja el número promedio de años que se espera que viva un recién nacido. Es un indicador del nivel de mortalidad y de las condiciones de salud generales de una sociedad.
En la segunda mitad del siglo XIX, Argentina tenía una expectativa de vida muy baja, apenas en torno a los 30 años, como consecuencia de las altísimas tasas de mortalidad que registraba. En particular, en esos años, la mortalidad infantil muchas veces superó el 50%. Es decir, hubo años en que uno de cada dos niños que nacía no llegaba al año de edad. Sin embargo, desde finales del siglo, Argentina siguió una trayectoria sostenida de descenso de la mortalidad y aumento de la expectativa de vida. Un siglo y medio más tarde, esta última supera los 77 años.
Esta trayectoria se explica, fundamentalmente, por una combinación de factores ligados a la modernización social. Las mejoras en las condiciones de salubridad, como la provisión de agua potable y sistemas de saneamiento cloacal, han sido cruciales para reducir las enfermedades infecciosas y proteger a los más jóvenes. Además, las políticas de prevención (vacunación, promoción de hábitos saludables, control de la contaminación) y el acceso y calidad de los servicios médicos han cumplido un rol vital en esta prolongación de la vida.
Esta constante mejora en la expectativa de vida es un logro social enorme, pero también un motor clave del envejecimiento poblacional.
El ritmo de incremento en la expectativa de vida en Argentina fue más lento que en países de la región
Aunque Argentina ha logrado un progreso considerable en el aumento de la expectativa de vida, es crucial analizar cómo nos posicionamos en comparación con otros países. En 1950, nuestra expectativa de vida al nacer era de 61,3 años, un valor comparable al de España y superado en América Latina y el Caribe solo por Uruguay, Saint Martin y Bonaire. Para 2025, se espera que Argentina alcance una expectativa de 77,7 años, un aumento de casi 16,5 años desde 1950 a la actualidad. Este es un logro importante en términos absolutos, pero marca un avance claramente menor al de otros países comparables. A modo de ejemplo, mientras en 1950, España registraba una expectativa de vida similar a la nuestra, en 2025 la supera en 6,3 años y alcanza los 84 años. Incluso, la expectativa de vida en Argentina se ubica por detrás de otros 18 países de América Latina y el Caribe. De hecho, entre los 50 países y territorios de la región, 43 han sido más exitosos que Argentina en reducir su mortalidad en los últimos 75 años.
Este pobre desempeño relativo no es un accidente, sino que refleja la dificultad persistente de Argentina para garantizar el acceso universal a servicios básicos de saneamiento: en 2022, el 16% de la población aún no contaba con acceso a una red pública de agua, y un alarmante 43% carecía de conexión a una red cloacal. A ello se suman deficiencias en el diseño y la gestión de las políticas públicas vinculadas a la prevención y provisión de servicios de salud.
Las mejoras en mortalidad se registraron en todas las edades, desde los niños hasta los adultos mayores
La reducción de la mortalidad en Argentina ha beneficiado a toda la población, y registra mejoras desde la infancia hasta la vejez. Este avance sostenido constituye un pilar fundamental del cambio demográfico y del proceso de envejecimiento poblacional que experimenta el país.
Un ejemplo elocuente es la tasa de mortalidad infantil (TMI), que mide el número de fallecimientos de niños menores de un año por cada 1.000 nacimientos. Mientras que en 1950, Argentina registraba una TMI cercana a 72 por mil, para 2025 esta se había reducido hasta 8,7 por mil, lo cual representa un descenso del 88%.
Sin embargo, la reducción de la mortalidad infantil en Argentina ha sido más lenta que en países vecinos. En el mismo período, Chile logró disminuirla de 124 a 5,4 por mil nacidos vivos, y Uruguay la redujo a 5,8 por mil.
Paralelamente a la caída de la mortalidad infantil, la mortalidad de la población mayor también se redujo notablemente: si en 1950, sólo 1 de cada 100 personas de 60 años tenía expectativa de llegar a los 90, para 2025 cerca de 23 de cada 100 lo lograrán. Esta trayectoria es uno de los determinantes fundamentales del rápido crecimiento de la población más anciana en nuestro país.
La disminución de la mortalidad en la infancia asegura que más niños lleguen a la vida adulta, mientras que el aumento de la supervivencia en edades avanzadas impulsa el envejecimiento de la población.
Entre 1870 y 1915, las migraciones fueron muy relevantes en la dinámica poblacional pero desde entonces su incidencia se ha ido perdiendo
Cuando analizamos la dinámica demográfica de un país, las migraciones —es decir, los movimientos de personas entre territorios— son un factor crucial. Para medir su impacto, utilizamos la tasa de migración neta, que refleja la diferencia entre los inmigrantes (quienes llegan) y los emigrantes (quienes se van) por cada 100 habitantes. Un saldo positivo significa que llegan más personas de las que se van, sumando población; un saldo negativo indica lo contrario.
Las migraciones jugaron un papel central en la transformación demográfica de la Argentina. Entre finales del siglo XIX y principios del XX fueron un motor fundamental del crecimiento poblacional: entre 1885 y 1890 la tasa de migración neta registró su máximo histórico de 3,8%. Su impacto fue tal que, entre 1870 y 1915, las migraciones fueron responsables del 50% del crecimiento total de la población. Este flujo masivo, principalmente de Europa, fue clave para la conformación de la sociedad argentina moderna.
Con altibajos, los procesos migratorios continuaron aportando población a nuestro país hasta finales de la década de 1980, momento a partir del cual la tasa de migración neta cayó a niveles muy bajos, alternando entre saldos ligeramente positivos y negativos que en ningún momento superaron el 0,1%. En 2022, el porcentaje de nacidos en el extranjero residiendo en viviendas particulares alcanzó al 4,2%, la menor incidencia registrada desde 1869.
La pérdida de peso de las migraciones como factor demográfico de magnitud es una característica distintiva de la Argentina de las últimas décadas. Mientras que en el pasado las olas inmigratorias modelaron profundamente nuestra demografía, hoy el crecimiento poblacional depende casi exclusivamente del crecimiento vegetativo (la diferencia entre nacimientos y fallecimientos) que también tienden a desacelerarse por la caída de la fecundidad.
En las últimas décadas el rol de las migraciones como determinante del crecimiento poblacional fue mucho menor en Argentina que en otros países de la región
En las últimas décadas, el rol de las migraciones como motor demográfico en Argentina disminuyó drásticamente, y en la actualidad las tasas de migración neta son muy bajas. Esta pérdida de relevancia no se replica en países comparables y cercanos, que experimentaron trayectorias muy distintas.
Por ejemplo, España pasó de saldos migratorios negativos en la década de 1950 a ser un importante receptor de flujos migratorios a partir de 1990. Otros países de nuestra región, como Chile y Perú, tuvieron flujos migratorios negativos durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI (muchos de sus ciudadanos emigraron hacia España), pero en años recientes registran un crecimiento rápido probablemente vinculado a la recepción masiva de inmigrantes venezolanos. Incluso Uruguay, país que ha registrado saldos consistentemente negativos en los últimos 60 años, en las últimas dos décadas ha moderado notablemente su pérdida poblacional.
Mientras que, en las últimas décadas, varios países de la región y Europa han utilizado y/o se han beneficiado de las migraciones para influir en su estructura poblacional —ya sea compensando bajas tasas de natalidad o rejuveneciendo la fuerza laboral—, Argentina ha permanecido al margen.
El crecimiento de la población
La población argentina aumentó a lo largo de su historia en forma sostenida, pero con ritmos de crecimiento que fueron variando. Una primera etapa, desde la independencia hasta 1870 muestra un crecimiento lento. El masivo flujo inmigratorio del último cuarto del siglo XIX y el primero del XX definen la segunda etapa, con crecimiento acelerado. Entre 1950 y 2015 se observa la tercera etapa, con crecimiento más lento, perdiendo ritmo en forma gradual. La última etapa, desde 2015 hasta el presente, refleja la rápida caída de la fecundidad y la consecuente desaceleración en el crecimiento, con una tendencia a alcanzar un nivel de estabilidad poblacional en el futuro próximo.
La población argentina creció a lo largo de su historia y continuará aumentando en el futuro cercano, aunque a un ritmo menor
La población argentina ha crecido ininterrumpidamente a lo largo de su historia, aunque a un ritmo variable que configuró cuatro etapas bien distintas. La etapa que va de 1810 a 1870 se caracterizó por un crecimiento poblacional lento. En este período, la población pasó de apenas 400.000 habitantes en la independencia a un millón.
La segunda etapa abarca desde finales del siglo XIX hasta principios del XX y estuvo signada por el crecimiento acelerado de la población por el impulso de la inmigratoción masiva, principalmente europea.
Mientras que el crecimiento desde el millón de habitantes a los dos millones demandó 37 años, alcanzar los cuatro millones tomó sólo 20 años (entre 1875 y 1895), el mismo tiempo que tomó pasar de cuatro a ocho millones (entre 1895 y 1915).
La tercera etapa abarca desde 1950 a 2015 y se caracteriza por un crecimiento más lento y gradual. La duplicación de la población se volvió más lenta: el crecimiento de 16 millones de habitantes en 1950 a 32 millones a finales de los 80 tomó 35 años. La última etapa, que inició en 2015 y continua en el presente, está signada por un declive todavía más rápido en el ritmo de crecimiento, como consecuencia de la caída abrupta de la fecundidad.
A pesar de esta evolución, las proyecciones estiman que la población argentina continuará creciendo moderadamente en el futuro cercano con una clara tendencia a la estabilización. Ante este escenario, es probable que la población de Argentina nunca llegue a superar los 50 millones de habitantes.
El descenso en el ritmo de crecimiento de la población se debe al menor flujo migratorio y, más recientemente, a una caída en el crecimiento vegetativo
El crecimiento de la población argentina se ha ido desacelerando gradualmente: de tener picos de más del 5% anual en algunos años entre 1870-1930, pasamos a menos del 0,5% en los últimos años. Este cambio se explica por la evolución de sus dos componentes principales: el aporte de las migraciones y el crecimiento vegetativo.
En primer lugar, el rol de las migraciones ha disminuido drásticamente. Si bien a fines del siglo XIX y principios del XX fueron el motor principal del crecimiento demográfico, su aporte a la tasa de crecimiento total ya era muy bajo en 1950, y se mantuvo en niveles marginales en las décadas siguientes. Esto significa que, a diferencia de nuestro pasado, el ingreso neto de población del exterior dejó de ser un factor significativo para el aumento del total de habitantes.
El segundo y más importante factor que explica la desaceleración reciente es el crecimiento vegetativo. Este se define como la diferencia entre los nacimientos y los fallecimientos por cada 100 habitantes. Durante gran parte del siglo XX, el crecimiento vegetativo se mantuvo relativamente estable, en torno al 1,5% anual. Esto se dio a pesar de la transición demográfica, porque tanto la mortalidad como la fecundidad descendían de manera más o menos simultánea, compensándose en sus efectos.
Sin embargo, desde finales de los años noventa y especialmente en la última década, el descenso de la fecundidad se aceleró de forma dramática. Esta caída en el número de nacimientos no fue acompañada por una reducción equivalente en las muertes, lo que provocó que el crecimiento vegetativo cayera rápidamente, hasta alcanzar niveles cercanos al 0,3% anual.
Esta combinación de un aporte migratorio casi nulo y una fuerte desaceleración del crecimiento vegetativo explica la actual tendencia de la población argentina hacia una estabilización de su tamaño o incluso un suave decrecimiento futuro.
Los cambios en la sociedad
Los cambios demográficos generan cambios en las dinámicas sociales, incluyendo la formación de familias, las relaciones intergeneracionales, la relevancia e impactos de las políticas públicas y el funcionamiento de la macroeconomía. Estos procesos generan importantes oportunidades (como el bono demográfico) pero también serios desafíos, especialmente si las instituciones y políticas públicas no se adaptan a la nueva realidad.
El cambio demográfico lleva a cambios sociales: hogares más chicos
Los profundos cambios demográficos que experimenta Argentina no solo se reflejan en las pirámides de población o las tasas de natalidad, sino que tienen un impacto directo y tangible en la vida cotidiana de las personas, transformando incluso la estructura de las familias y la configuración de los hogares. Una de las consecuencias más claras de este proceso es la disminución sostenida del tamaño medio de los hogares.
Este fenómeno es el resultado de dos tendencias demográficas principales: el envejecimiento de la población y la marcada reducción en el número de hijos que tienen las familias. Las cifras son elocuentes: en 1950, un hogar argentino promedio estaba compuesto por 4,5 integrantes. Hacia finales del siglo XX, este número ya había disminuido a cerca de 3,5 integrantes por hogar, y para 2022, se encontraba por debajo de los 3 integrantes.
¿Qué hay detrás de esta reducción? Por un lado, la caída de la fecundidad reduce el número de miembros en los hogares con niños. Por otro lado, el aumento notable y sostenido de los hogares unipersonales, especialmente entre los adultos mayores que viven solos. Esto se debe a una combinación de mayor expectativa de vida, cambios en los patrones de convivencia y una mayor autonomía de las personas en la vejez.
El cambio demográfico acarrea cambios sociales: madres más grandes
El cambio demográfico en Argentina también impacta en la edad media de las mujeres al tener hijos. Este indicador es crucial para entender las dinámicas familiares y sociales. En sociedades con alta fecundidad, la edad promedio de las madres suele rondar los 27 a 29 años, pero en los últimos años viene aumentando en paralelo con el descenso de la fecundidad.
En Argentina, la edad media de las madres se mantuvo notablemente estable durante décadas. Entre 1950 y 2015, apenas se redujo de 28,2 a 28 años, a pesar de que la fecundidad bajó un 30%. Esto se explica por el efecto compensado de la reducción simultánea de la fecundidad entre mujeres en edades muy jóvenes y más avanzadas.
A partir de 2014, se registra un descenso abrupto de la fecundidad: en menos de una década, la edad media de las madres aumentó en 0,7 años y para 2023 alcanzó los 29 años. Esta tendencia es similar a la de otros países que transitan etapas avanzadas de la transición demográfica como España (32,5 años), Chile(31,5 años) y Uruguay los (29,4 años).
Esta trayectoria tiende a favorecer a las mujeres jóvenes, que al postergar la maternidad tienen más posibilidades de completar su educación formal, iniciar trayectorias laborales de calidad y afrontar la maternidad en mejores condiciones económicas y de bienestar.
La rápida reducción de la fecundidad observada en Argentina desde 2014 se ve reflejada en la cantidad de niños en las escuelas
Uno de los desafíos más persistentes para las autoridades educativas argentinas ha sido la constante necesidad de expandir la oferta de vacantes en las escuelas para acomodar a un número creciente de niños año tras año. Los niños en Argentina ingresan a la educación inicial a los 3 años y a la primaria a los 6. Entre 1950 y 2018, la demanda de ingreso al nivel inicial (niños de 3 años) se duplicó, pasando de 385 mil a 762 mil. De manera similar, la demanda potencial para el nivel primario pasó de 355 mil en 1950 a 761 mil en 2021.
Sin embargo, la rápida reducción de la fecundidad observada en Argentina desde 2014 ha revertido drásticamente esta tendencia. La caída del número de nacimientos implica que menos niños llegan a la edad escolar. Las cifras son contundentes: entre 2018 y 2025, el número de niños en edad de ingresar al nivel inicial se redujo un 33%. Si se considera el periodo 2021-2023, la cantidad de ingresantes al nivel primario disminuyó un 15%. Las proyecciones estiman que estos valores seguirán cayendo en los próximos años, acompañando la dinámica de la fecundidad que continúa su descenso.
Esta nueva realidad representa una oportunidad histórica única para el sistema educativo que por primera vez enfrenta una demanda decreciente que permitiría descomprimir tensiones de recursos y tomar decisiones más efectivas sobre la asignación de los mismos, incluyendo docentes e infraestructura.
La dinámica demográfica actual y proyectada ejerce una fortísima presión sobre el sistema previsional
Así como el cambio demográfico se traduce en menos niños en las escuelas, una de sus consecuencias más significativas y con mayor impacto en las políticas públicas es el creciente número de adultos mayores en la población. Este fenómeno, intrínseco al proceso de envejecimiento, genera una presión considerable sobre los sistemas de previsión social y de salud.
Entre 1950 y 2025, la población de varones que cumplen 65 años (la edad legal para solicitar un beneficio previsional bajo el régimen general vigente) pasó de aproximadamente 40 mil a más de 182 mil, lo que representa un aumento del 360%. En el caso de las mujeres, la población que alcanza los 60 años de edad (su edad mínima de jubilación) se incrementó de 50 mil a 215 mil en el mismo período, un aumento del 328%.
Es importante destacar que, si bien estos datos corresponden a la población que alcanza la edad mínima de jubilación, no todas las personas la solicitan de inmediato o califican automáticamente, y los requisitos (incluida la edad y los años con aportes) han variado a lo largo del tiempo. Sin embargo, la tendencia subyacente es innegable y su efecto es claro: la dinámica demográfica actual y proyectada ejerce una fortísima presión sobre el sistema previsional.
Las proyecciones: una población que no crece pero envejece
Las proyecciones estiman que Argentina progresa hacia un régimen demográfico de bajo crecimiento (o suave decrecimiento) y envejecimiento de la población. Esta tendencia parece difícil de revertir: las políticas pronatalistas suelen ser muy costosas y tener poco impacto y la opción de promover la inmigración no parece muy probable en el contexto global actual (donde los cambios demográficos siguen una trayectoria común a todos los países y no hay grandes desplazamientos migratorios, como ocurría hace 150 años).
En el futuro cercano, se proyecta una población con pocos cambios en su tamaño pero fuertes variaciones en su estructura
Las proyecciones demográficas estiman que, en las próximas décadas, la población de Argentina cambiará poco en tamaño pero mucho en su estructura interna.
En el futuro cercano, la población crecerá lentamente hasta alcanzar un máximo apenas un 5% superior al actual, para luego iniciar una suave declinación. Se estima que hacia 2070, Argentina tendrá una población similar a la actual. Para 2100, esta podría descender hasta los 38 millones.
En paralelo, se espera que la composición por edades cambie drásticamente. En los próximos años, la población menor de 20 años continuará su descenso: pasaría de 13,5 millones de niños y jóvenes, a casi 10 millones en 2050 y 6,2 millones en 2100. En contraste, el número de adultos mayores aumentará de forma sostenida. De los actuales 5,7 millones de personas de 65 años y más, se espera un máximo de 14,6 millones a principios de la década de 2080. A partir de ese momento, este grupo comenzaría a reducirse como consecuencia de la incorporación de las generaciones nacidas con posterioridad a 2015, ya más reducidas por la baja fecundidad.
El bono demográfico es acotado, en torno a 2040 comenzará a revertirse
Argentina se encuentra en un momento demográfico crucial, aprovechando aún los beneficios del bono demográfico que se inició a mediados de la década de 1990. Este período, caracterizado por una proporción favorable de población en edad productiva en relación con los dependientes, se profundizará aún más en los próximos 15 años. Es una ventana de oportunidad única para el crecimiento y desarrollo del país.
Sin embargo, este período favorable tiene una fecha de caducidad. Las proyecciones indican que, alrededor de 2040, el bono demográfico comenzará a revertirse. Esto sucederá cuando la generación nacida después de 2015 —que es significativamente más pequeña debido a la abrupta caída de la fecundidad— ingrese masivamente al mercado laboral. Al mismo tiempo, el proceso de envejecimiento de la población se mantendrá de forma sostenida hasta finales de siglo, con un creciente número de adultos mayores que requerirán apoyo. Esto generará una nueva dinámica en la tasa de dependencia, aumentando la carga sobre la población activa.
Ante este escenario, el desafío central y más urgente para la sociedad argentina en los próximos años es aprovechar al máximo la oportunidad que representa el bono demográfico actual. Esto significa ingresar en un ciclo virtuoso de crecimiento económico robusto y una rápida acumulación de capital, tanto humano (a través de educación y salud de calidad) como físico (mediante inversión en infraestructura y tecnología). El objetivo primordial es mejorar la productividad de la economía de forma sostenida. Aprovecharlo en pos del desarrollo económico y un mayor bienestar social depende crucialmente de políticas públicas que fomenten la participación laboral y la productividad. Si hay baja actividad, alto desempleo y/o una productividad insuficiente, la oportunidad del bono demográfico no se concretará.
Referencias
Bibliografía
Lattes, A. E., Recchini de Lattes, Z. L. (1975). La Población de Argentina. [Buenos Aires]: República Argentina, Ministerio de Economía, Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica, Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Pantelides, E. A (1992). “Más de un siglo de fecundidad en la Argentina: su evolución desde 1869“. Notas de Población, Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Cita
Rofman, R. (2025). Demografía. Argendata. Fundar.
Agradecimientos
Se agradece la colaboración de Ximena de la Fuente, Carola della Paolera y María de las Nieves Puglia.
